This is an Eval Central archive copy, find the original at triplead.blog.
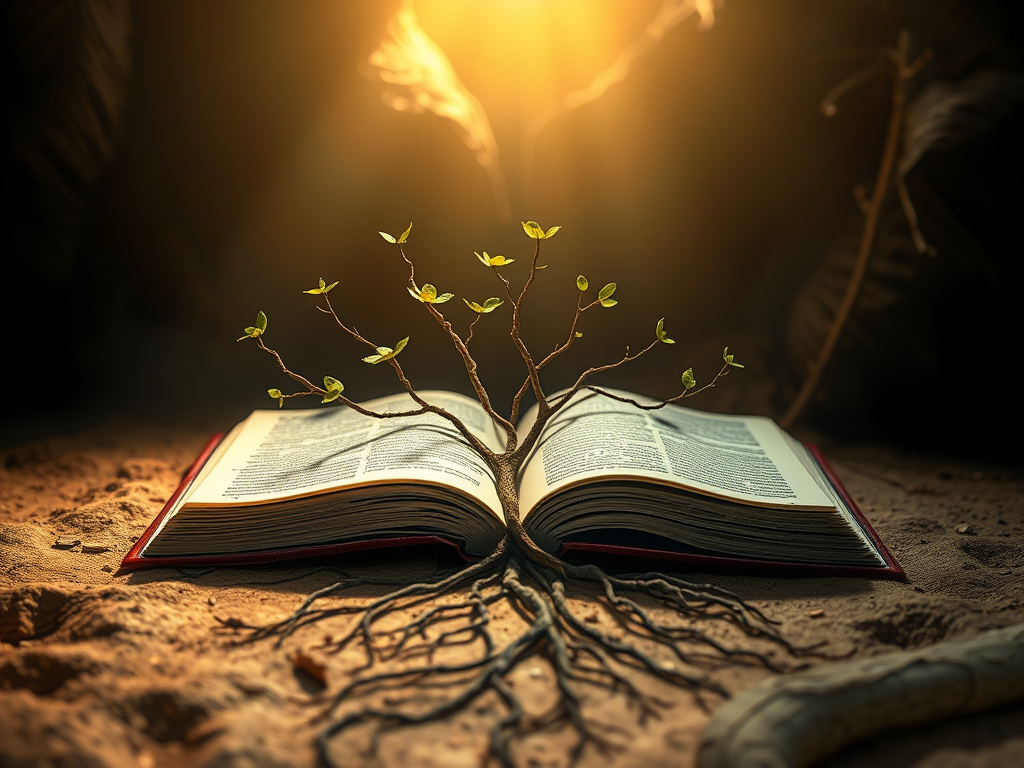
América Latina no está simplemente en los márgenes del mundo. Está en los márgenes del saber. Esta idea no es solo una metáfora potente: es un eje estructural de la crítica decolonial contemporánea. Según Aníbal Quijano (2000), la colonización no solo impuso una economía extractiva o una estructura de dominación política, sino que también generó una colonialidad del saber: una jerarquización global del conocimiento en la que Europa se autoproclamó fuente legítima de lo universal, mientras relegaba los saberes del Sur a lo anecdótico, folclórico o premoderno.
Walter Mignolo (2011) lo formula de forma complementaria: el conocimiento moderno eurocéntrico opera desde un locus de enunciación que se oculta a sí mismo, pretendiendo universalidad mientras silencia otras geografías epistémicas. En este marco, América Latina no solo fue colonizada territorialmente, sino epistémicamente.
A esto se suma Boaventura de Sousa Santos (2014), quien sostiene que el Sur global no es una categoría geográfica, sino una metáfora del saber silenciado por la modernidad occidental. Desde esa herida —simbólica y real— puede emerger lo que él llama una epistemología del Sur, capaz de cuestionar la monocultura del conocimiento válido.
Esa herida, entonces, puede ser también un espacio fértil: de ruptura, de reinvención, de posibilidad.
La pregunta que se impone es: ¿Puede una filosofía latinoamericana, desde el punto de vista epistemológico, proponer una alternativa al poder universal de la filosofía occidental?
No solo puede: debe.
Durante siglos, Occidente ha proclamado su filosofía como universal. En realidad, ha sido una construcción geopolítica del conocimiento: lo que Enrique Dussel llama “el mito eurocéntrico del origen griego de la filosofía” (Dussel, 1985). Esta narrativa oculta o niega las múltiples formas de filosofar que existen fuera del canon europeo, etiquetando otras formas de pensamiento como “pre-filosóficas”, “mitológicas” o simplemente “inferiores”.
Pero el sur ha comenzado a hablar. Y no en eco, sino con voz propia.
Autores como Dussel, Quijano, Silvia Rivera Cusicanqui, Walter Mignolo, Rita Segato, Catherine Walsh y Boaventura de Sousa Santos nos invitan a desobedecer el mandato epistemológico europeo. Desde la propuesta de la transmodernidad (Dussel, 1985), se trata de no quedar atrapados entre la negación del pensamiento moderno y su reproducción acrítica. La transmodernidad no niega a Kant o a Hegel, pero los descentra. Les exige diálogo, no sumisión.
En esta línea, el pensamiento decolonial propone una interculturalidad crítica: un espacio de encuentro entre saberes desde la dignidad epistémica, no desde la tolerancia condescendiente. Como afirma Rivera Cusicanqui: “No queremos ser el Otro del blanco, sino otros que piensan, sienten y saben desde su lugar” (Rivera Cusicanqui, 2010).
Filosofar desde América Latina no es un acto de defensa identitaria. Es un gesto político y epistémico que apunta a la pluriversidad del saber. Como señala Escobar, “el mundo no está compuesto de una sola realidad, sino de muchos mundos coexistiendo” (Escobar, 2014). Esto no niega la racionalidad: la amplía.
Descolonizar la filosofía implica aceptar que todo conocimiento está situado, encarnado, geoposicionado. Lo resume Walsh al hablar de una “epistemología de la frontera” que no huye del conflicto, sino que lo transforma en potencia creativa (Walsh, 2005).
El colonialismo epistémico no es solo una herencia: es una herida abierta. Pero de esa herida puede nacer una filosofía reparadora, como plantea Segato (2015): una filosofía que “restaure el sentido común arrancado por la colonialidad”.
Una filosofía reparadora no solo cura. También incomoda. Desarma la lógica hegemónica del pensamiento único. Propone otro modo de estar en el mundo: más justo, más relacional, más sensible a las memorias rotas del sur.
Porque quizás, como nos recuerda Dussel, “la verdadera universalidad no es la que excluye, sino la que incluye lo diverso sin anularlo” (Dussel, 1985).
Referencias
- De Sousa Santos, B. (2014). Epistemologías del Sur: Perspectivas. Madrid: Akal.
- Dussel, E. (1985). Philosophy of Liberation. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Escobar, A. (2014). Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Bogotá: ICANH.
- Mignolo, W. D. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 201–246). Buenos Aires: CLACSO.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). Un mundo ch’ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Segato, R. L. (2015). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Walsh, C. (2005). Interculturalidad y colonialidad del poder: Un pensamiento desde la diferencia colonial. Quito: Ediciones Abya-Yala.